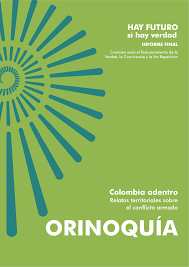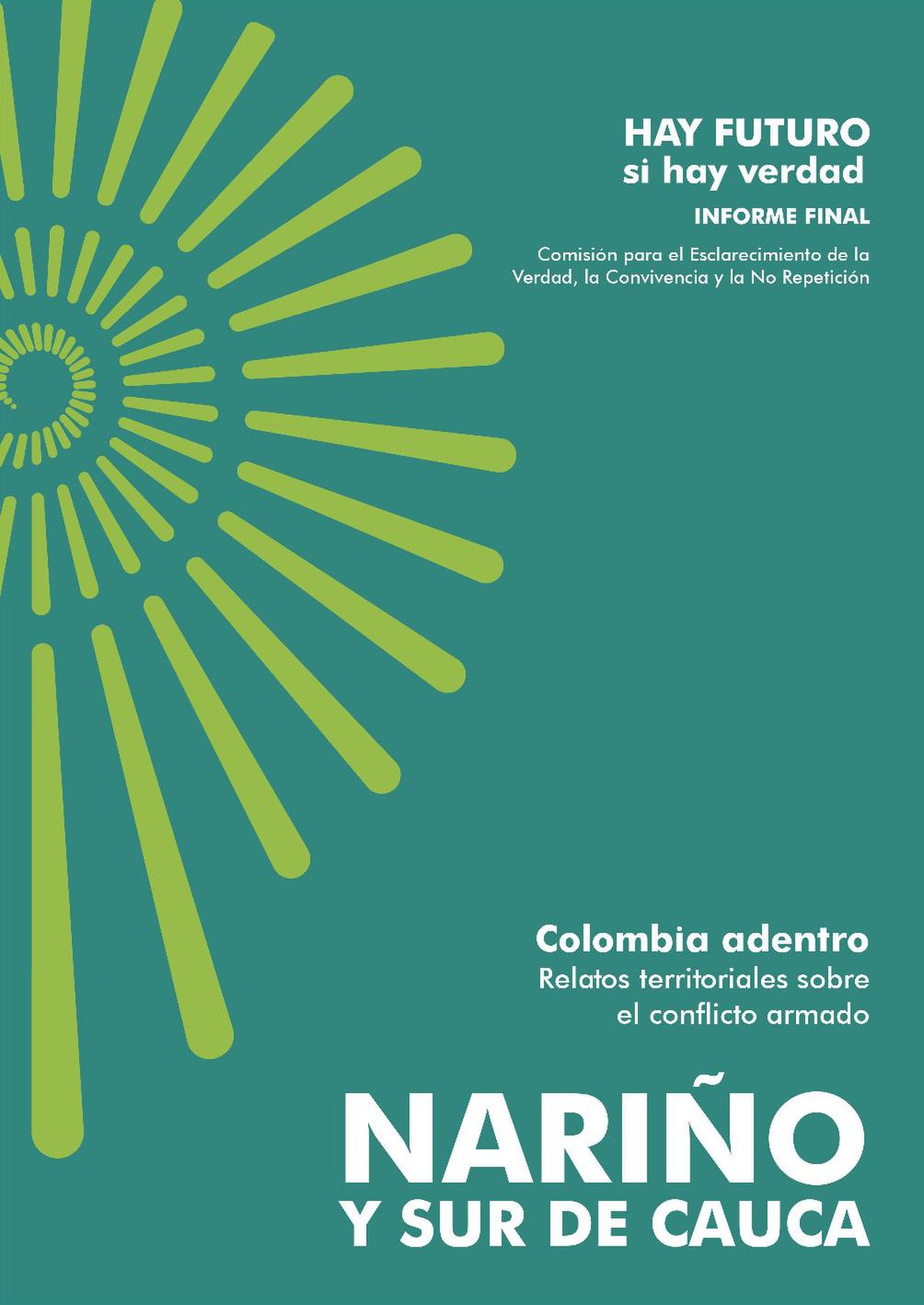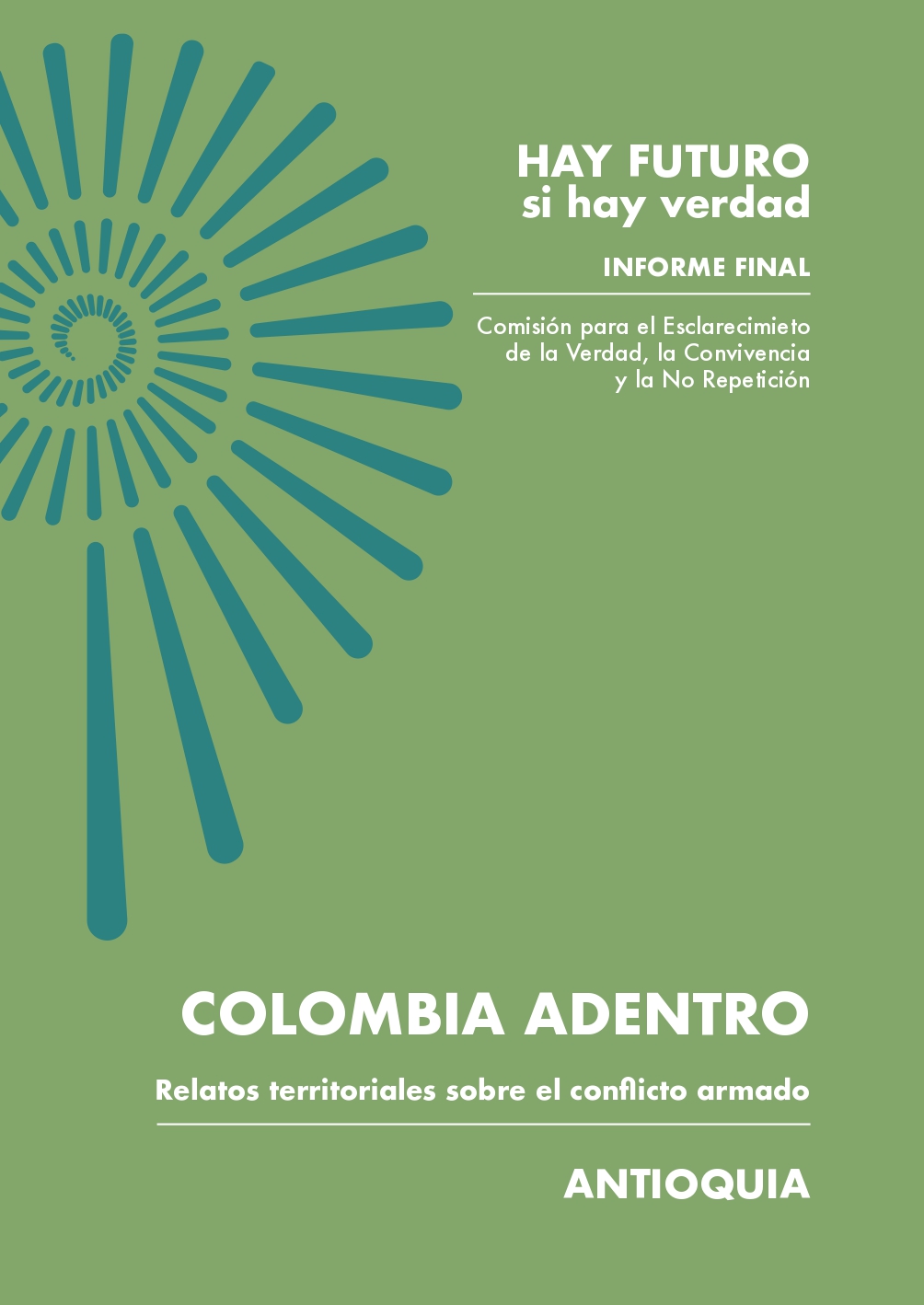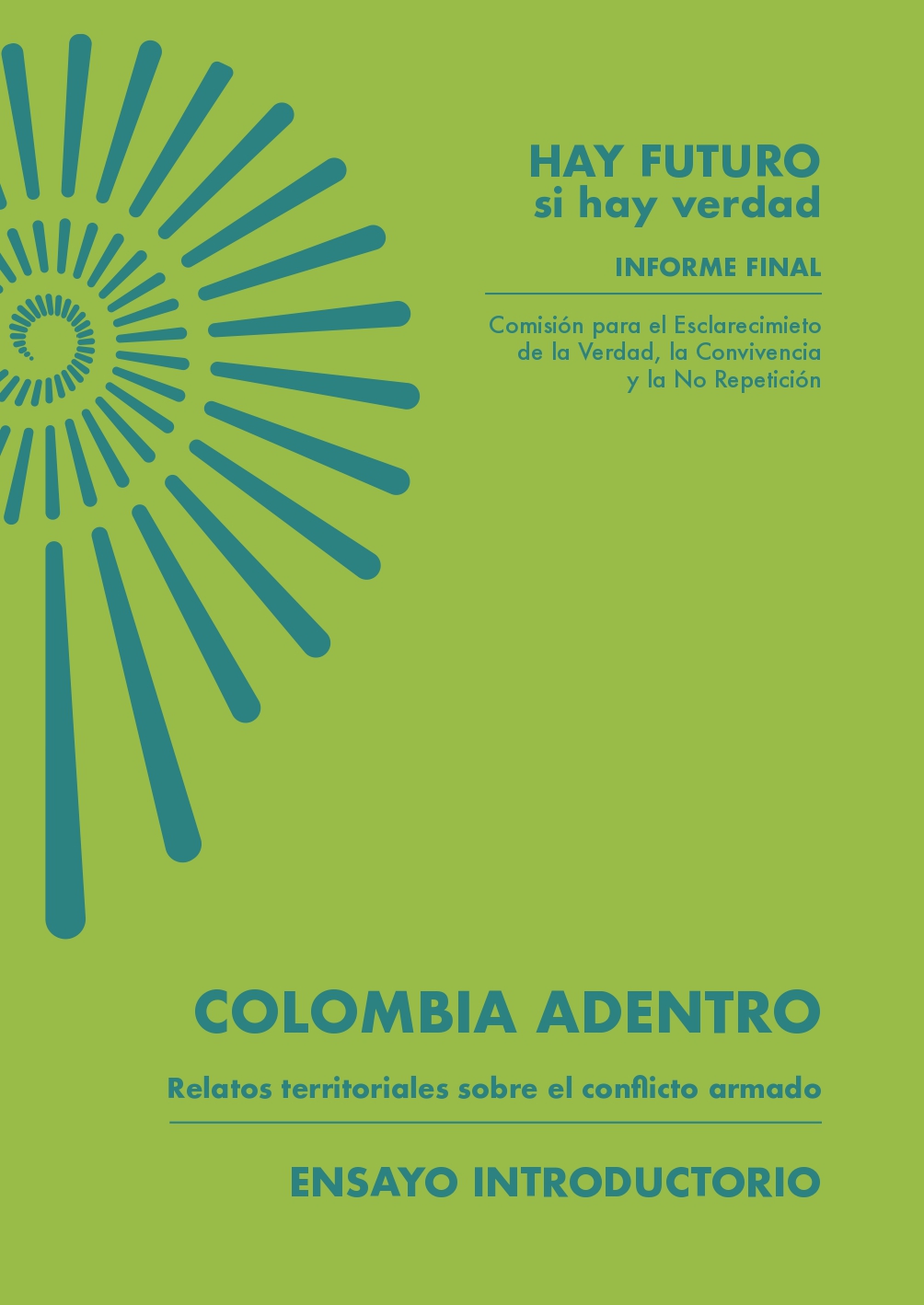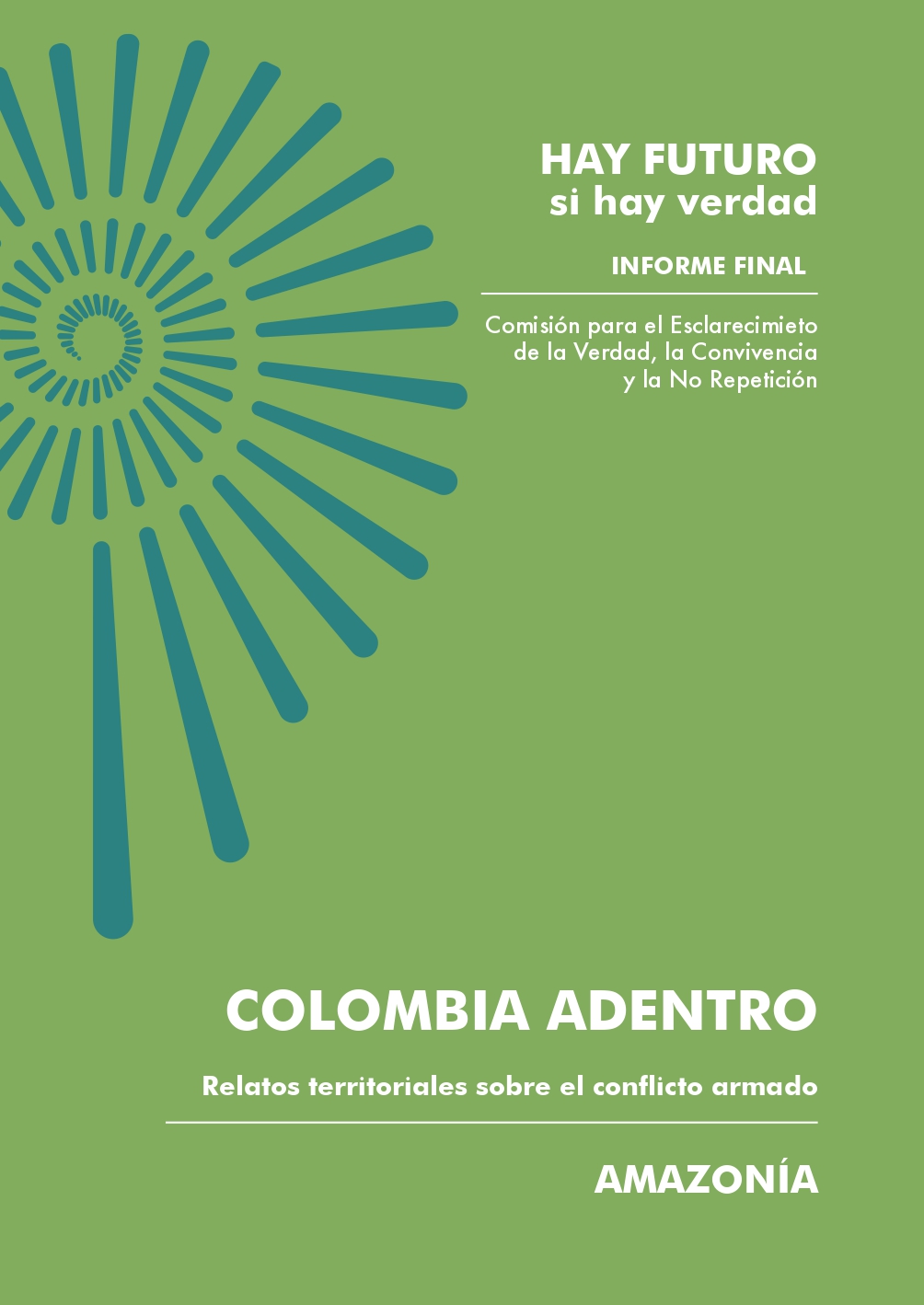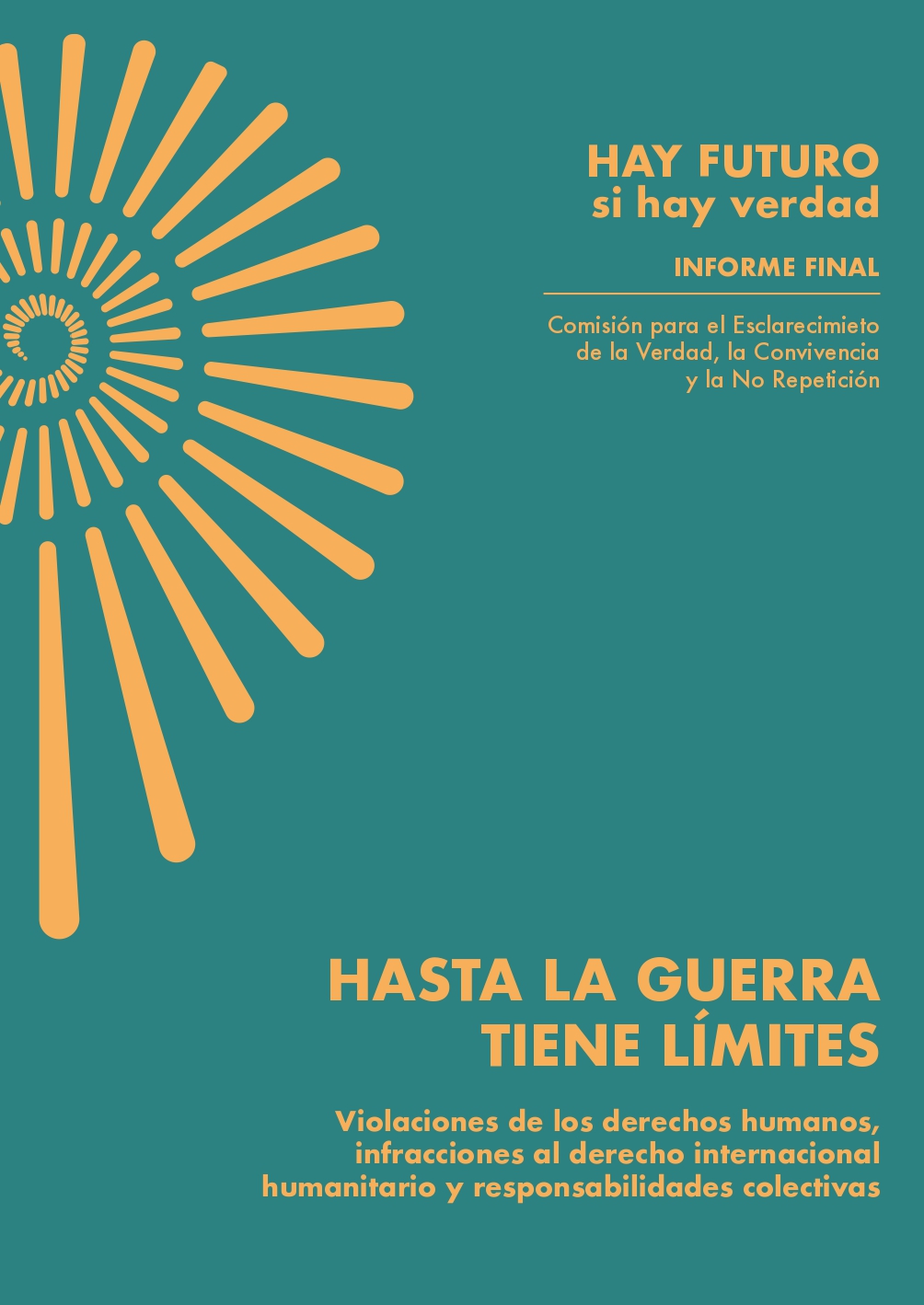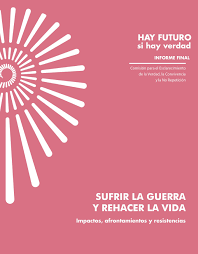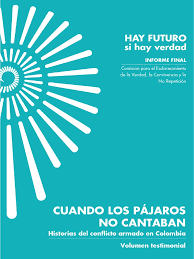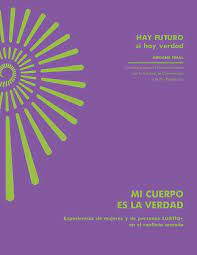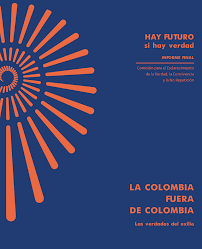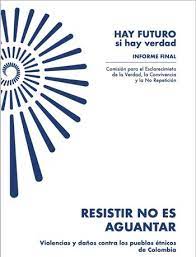-
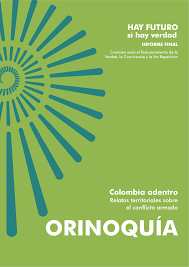
De Roux Rengifo, Francisco José , presidente.
-
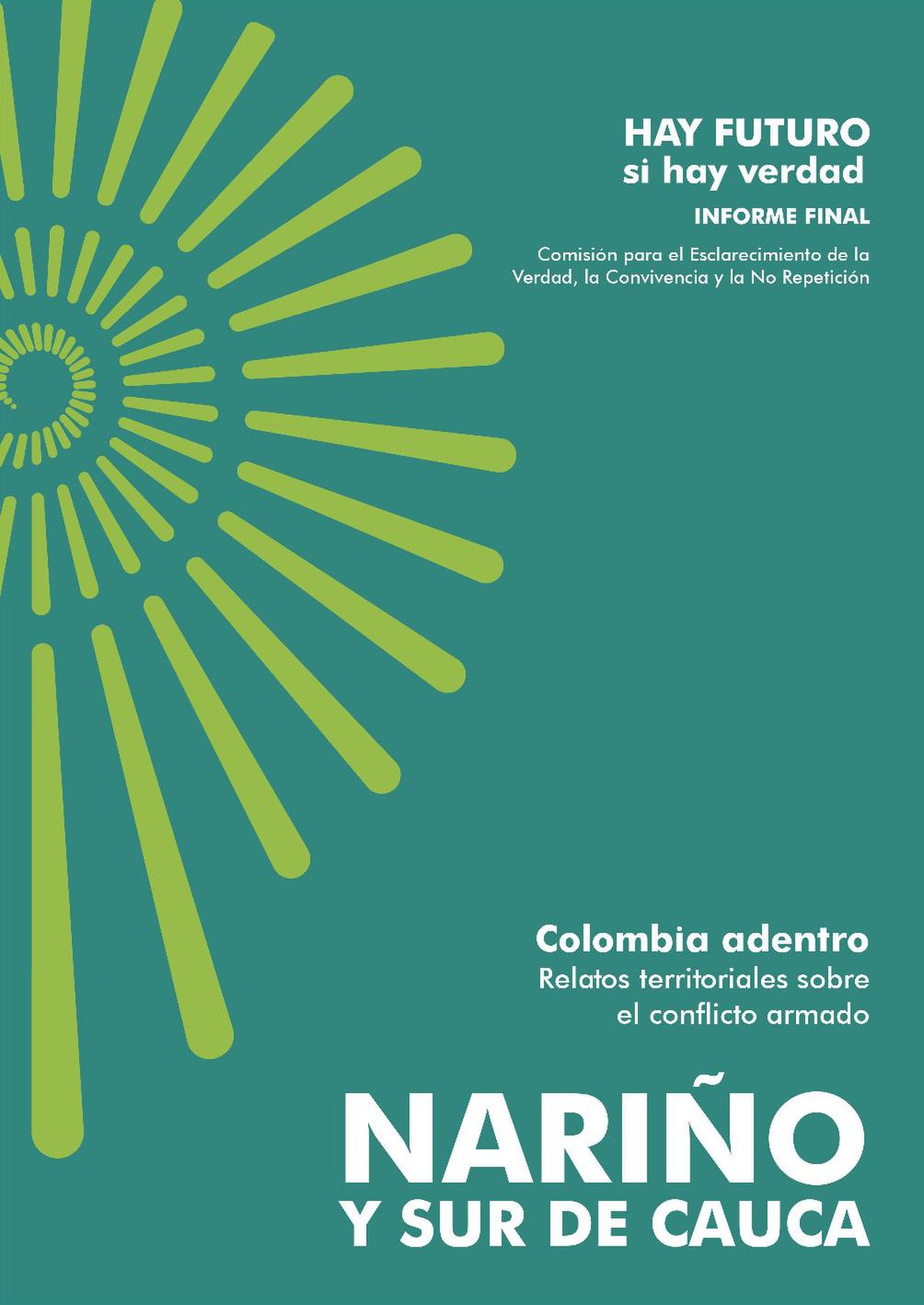
De Roux Rengifo, Francisco José , presidente.
-
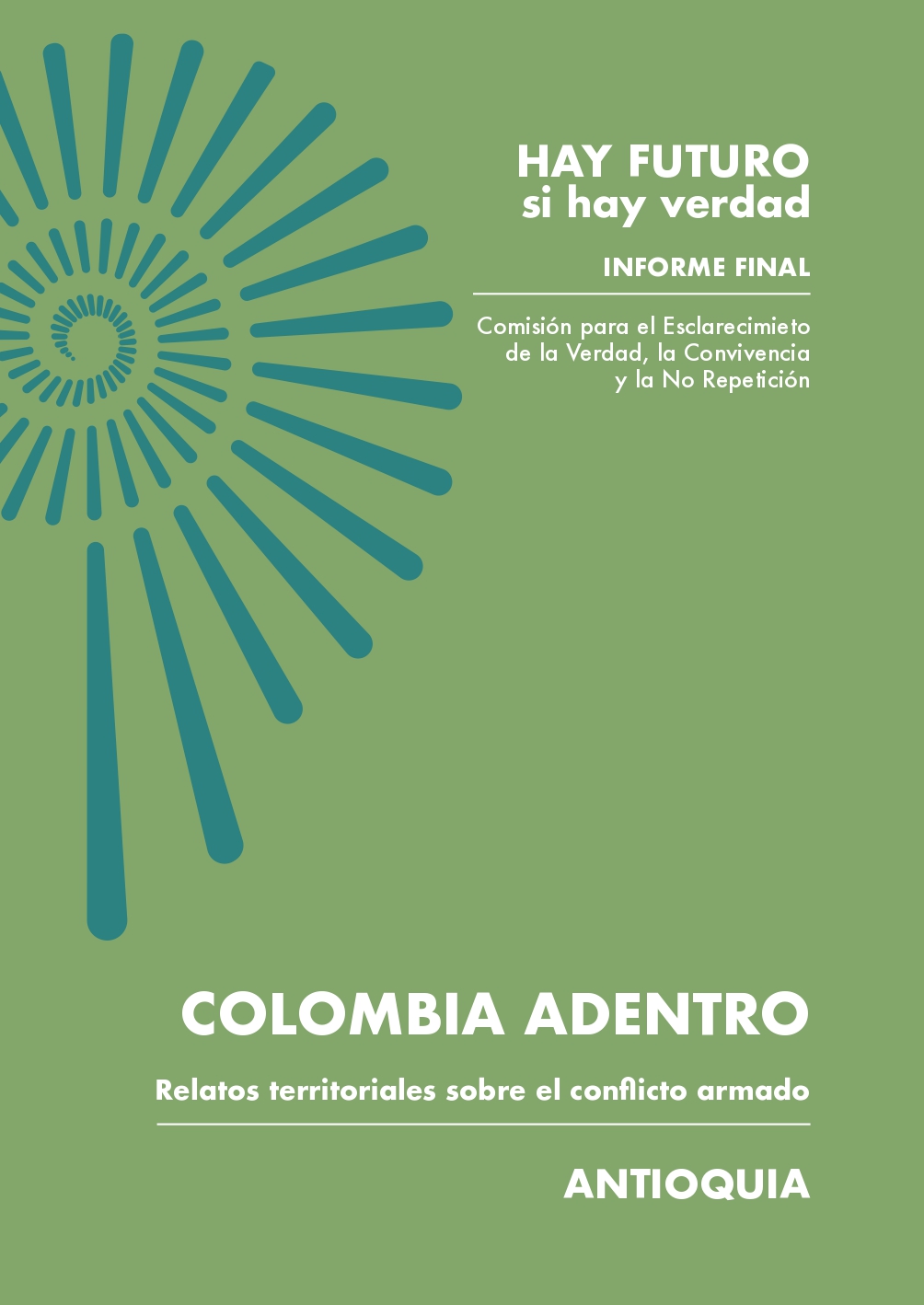
El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Por su diversidad geográfica y configuración agreste de selvas y montañas, por su ubicación estratégica en ≪la mejor esquina de América≫, y por constituirse como un corredor fundamental para el dominio del noroccidente del país, para el acceso a los dos mares y para el paso de todo tipo de materiales, legales e ilegales, Antioquia ha sido escenario de disputa y conflicto violento, y lugar clave para la construcción política y económica de la nación. Las FARC, el ELN, el EPL y los grupos paramilitares se asentaron –y algunos emergieron– en este territorio buscando construir zonas de control para su posterior expansión.
-
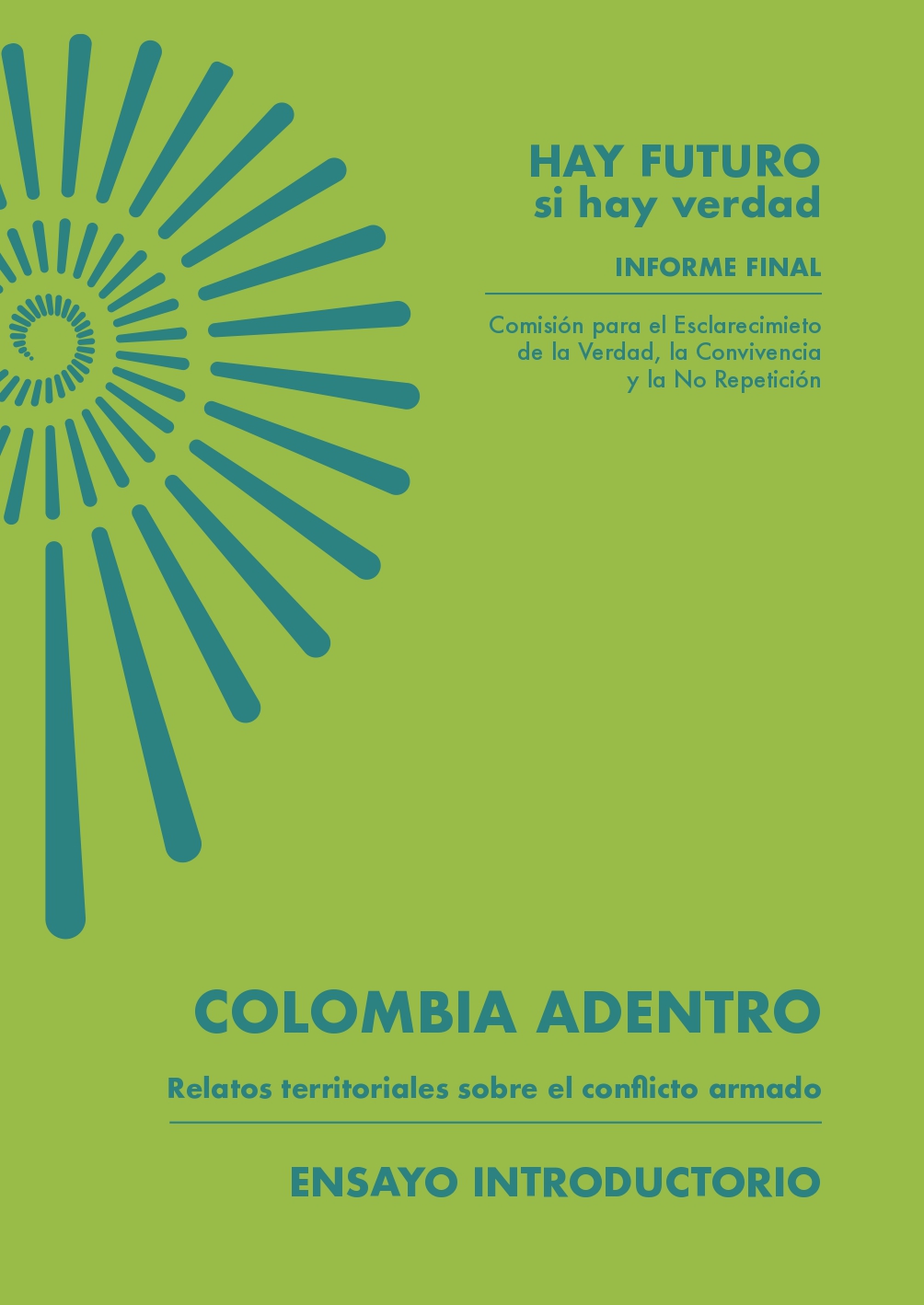
El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Este tomo tiene la clara voluntad de ser leído en los territorios. Pretende ofrecer a las víctimas y a los ciudadanos de las regiones del país una narrativa que abarque el arco de la guerra en cada región y que refleje el proceso de escucha que ha llevado a cabo la Comisión en los territorios. El espíritu que guía estas narraciones es la búsqueda por aportar una base común sobre lo que nos ha sucedido y brindar de vuelta a las regiones un espejo sobrio, respetuoso y solidario del dolor expresado en las voces
de las víctimas que ofrecieron a la Comisión su testimonio, como también las de los excombatientes, responsables y testigos, para comprender las complejidades y el claroscuro que construye la historia.
-
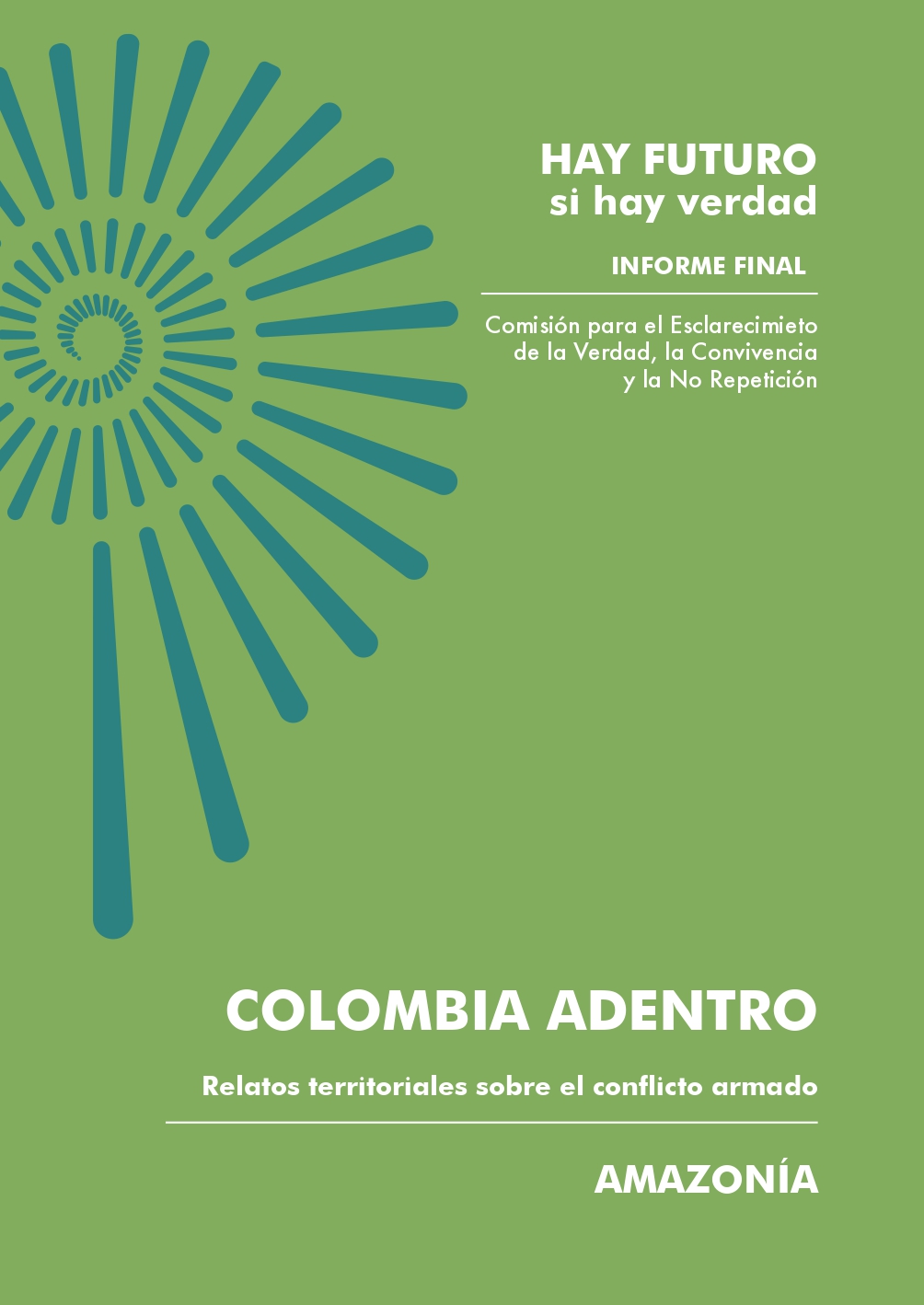
El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Este libro del tomo territorial da cuenta de los hallazgos de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado en la Amazonía. Esta región, que para el caso de Colombia representa un tercio del territorio nacional, comienza en el piedemonte de la cordillera Oriental y se extiende hasta la frontera con Brasil, Perú y Ecuador. En ella habitan más de la mitad de los pueblos indígenas que residen en nuestro país y se hablan cincuenta y tres lenguas distintas, evidencia de la riqueza cultural que albergan
estos territorios. La Amazonía resguarda los secretos de los pueblos de cazadores recolectores amerindios, que por más de 10.000 años han transitado por las aguas de los ríos Amazonas, Caquetá, Putumayo, Apaporis, Vaupés, Guaviare y Guainía.
-
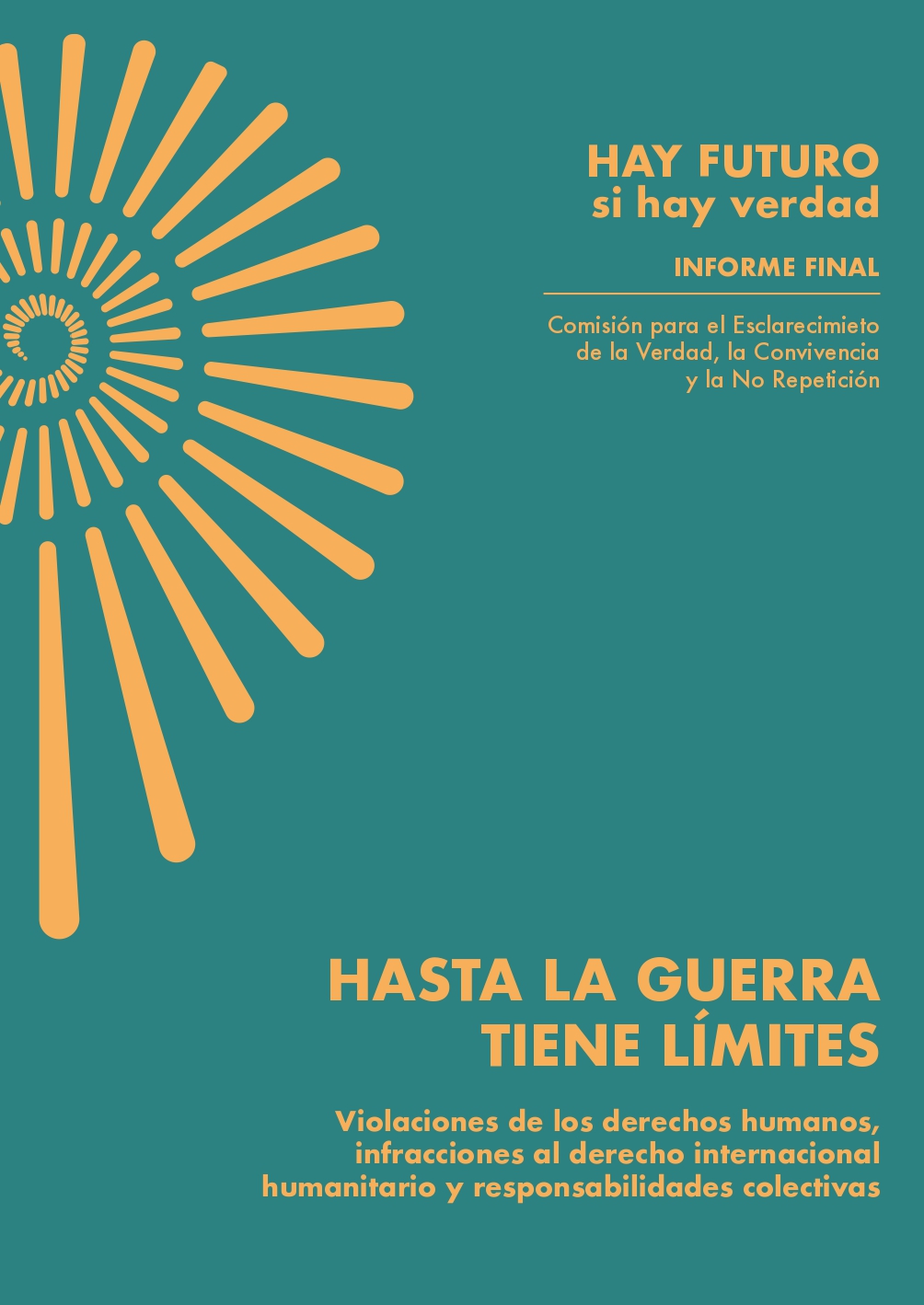
Si una vulneración de un derecho y una afrenta a la dignidad humana no se denominan como corresponde, el arrepentimiento del victimario y la reparación de la víctima quedan a medio camino. La no repetición empieza por llamar las cosas como son. Por esta razón, este tomo es muy insistente en calificar los diferentes hechos de violencia ocurridos en el contexto del conflicto armado –o hechos victimizantes, como los denomina la Ley de víctimas– como violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. (Tomado de la fuente).
-
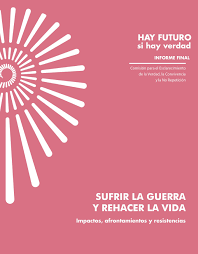
Este tomo se centra en reconocer la magnitud y el significado del rastro perdurable del conflicto armado en las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, resalta el valor y la capacidad de las personas para sobreponerse al dolor y a la tragedia, para reconstruir proyectos, vínculos y motivos, y para ensayar caminos alternos hacia la convivencia y la paz. (Tomado de la fuente).
-
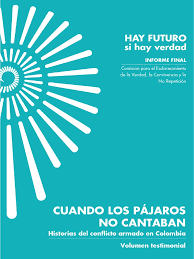
Este Tomo testimonial se divide en tres libros; muy a la manera de algunos textos sagrados a los que las personas o las sociedades, de forma ritual, regresan cada tanto para recalar en la profundidad en sus palabras: «El libro de las anticipaciones», «El libro de las devastaciones y la vida» y «El libro del porvenir». En este tomo, testimonio se define como una «articulación de la experiencia» en la que procesos sociales y personales se interceptan. (Tomado de la fuente).
-

Una de las características del conflicto armado colombiano es que en las zonas rurales empobrecidas donde transcurrió y donde los distintos actores se disputaron el control territorial, las niñas, niños y adolescentes no contaban con mayores oportunidades de vida. En este contexto fueron víctimas de múltiples violencias: asesinaron y desaparecieron a sus familiares, fueron víctimas de desplazamiento, secuestro o reclutamiento, sus escuelas fueron ocupadas o destruidas y su esfuerzo por sobrevivir los hizo aún más vulnerables. (Tomado de la fuente).
-
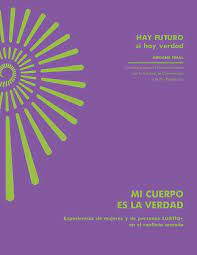
La Comisión de la Verdad escuchó a mujeres, en espacios individuales y colectivos, privados y públicos, donde narraron los hechos sucedidos, desde el llanto, el terror y la angustia, pero también desde la esperanza, resignificando el dolor, con la intención de construir un país mejor; a veces ni siquiera pensado en ellas, sino en sus hijos e hijas, en otros. Gracias al despliegue territorial de la Comisión en todo el territorio nacional, mediante las 28 Casas de la Verdad y el trabajo en red de personas en el exilio, fue posible la escucha amplia y diversa de mujeres indígenas, campesinas, negras, afrodescendientes, palenqueras y urbanas de distintos sectores que aportaron sus testimonios; una polifonía de voces en los territorios, en virtud de la cual esta sección fue sentida, reflexionada y construida. Los esfuerzos y el empeño del Grupo de Trabajo de Género para transversalizar el enfoque de género en el esclarecimiento, los reconocimientos de verdad y los diálogos para la no repetición fueron cruciales para llevar a cabo una escucha focalizada y clara sobre la importancia y la necesidad de la voz, así como sobre las experiencias situadas de las mujeres en el marco del conflicto armado. (Tomado de la fuente).
-
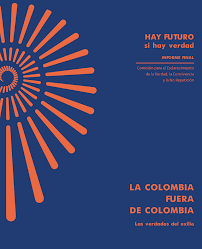
Tras salir del país, si bien muchos sintieron alivio por la mejoría de sus condiciones de seguridad o por haber podido dejar atrás el peligro, no pudieron evitar el profundo desgarro que en sus vidas significa dejar su casa y la familia; perder el trabajo y su estatus; huir, muchas veces solo con la ropa puesta o con algunas pocas cosas; cruzar caminos difíciles y peligrosos; correr el riesgo de que quienes los persiguen puedan localizarlos; obtener documentos o salir sin ellos; buscar o activar apoyos para tener un lugar al cual llegar o quedarse a dormir en una calle; cruzar una frontera sin saber qué habrá del otro lado; llegar a un país y empezarlo todo de nuevo, a veces desde los pedazos o, como muchas veces nos dijeron las víctimas, «desde las cenizas». La persona exiliada pierde su identidad, porque somos en un territorio, en una comunidad, en una familia, y cuando se tiene que dejar todo de forma intempestiva es necesario volver a comenzar. El exilio nos habla de la dignidad, de la necesidad de un reconocimiento que se basa no solo en la ciudadanía de un Estado determinado, sino en la posibilidad real de existir como ser humano.
En la voz y experiencia de las personas exiliadas, el exilio es un destierro, la vida sacada de su cauce natural y «una pequeña muerte en medio de tantas ajenidades». En su tránsito predominan la precariedad y el miedo, la separación, la soledad y el intento de volver a casa, aunque sea mentalmente, al lado de las personas conocidas, de sus familiares y amigos. La inseguridad que se siente en esos arribos aumenta la ansiedad, dado que la vida de quienes se exiliaron queda en manos de otros –las autoridades de migración, por ejemplo– que pueden responder afirmativa o negativamente, y de ello también depende el lugar a donde son llevados o el grado de ayuda o protección que puedan recibir.
Adicionalmente, la mayor parte de quienes tuvieron que exiliarse sienten la culpa por haber sobrevivido o haber podido huir, mientras en Colombia existen imágenes distorsionadas de eso que se conoce como «exilios dorados» (pues se cree que salir les significó encontrar una situación mejor o asegurar una buena vida, cuando en realidad las víctimas perdieron afectos, estatus, propiedades y vínculos, y tuvieron que reconstruir sus proyectos de vida desde la nada). (Tomado de la fuente).
-
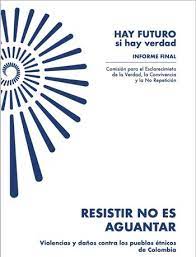
Dish big dakuiment, present tuh dih kontry wah (stuory) weh lak fih wah waida komprehenshan ah dih dinamik ah dih impak ah dih Aarm kanflik inah dih territoris ah ethnic populieshan ah dih kontry. (Tomado de la fuente).
-

La utopía del sur.
-

El canto de los Sailas no dejará de sonar.
-

Puerto Rondón: la memoria contra el estigma.
-

Jugando a derribar fronteras.
-

Podcast 4: Resistencia, resiliencia, panorama actual y exigencias para las garantías de no repetición.
-

Podcast 3: Conflicto armado, llegada de los actores armados y hechos victimizantes.
-

Podcast 2: Cultura, tradiciones festivas, gastronómicas, orales y musicales.
-

Podcast 1: Historia del corregimiento, primeros habitantes, poblamiento e historia de sus seis veredas.
-

Podcast 4 “El renacer del Paraíso”: Resistencia, resiliencia, panorama actual y expectativas de futuro.
-

Podcast 3 “El fuego que casi extingue el paraíso”: Conflicto armado, llegada de los actores armados y hechos victimizantes.
-

Podcast 2 “Tradiciones culturales de Santo Madero”: Cultura, tradiciones orales y musicales del Consejo Comunitario.
-

Podcast 1: Breve Historia de formación del palenque, primeros habitantes, poblamiento e historia de su nombre.
-

Sanaciones Día 6 Malambo.